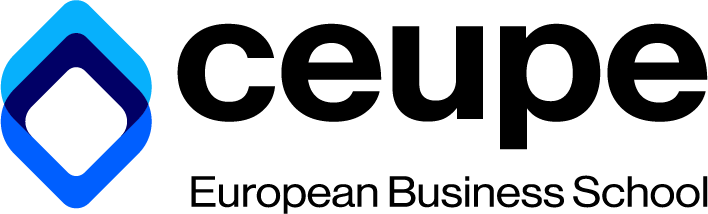Unos diminutos dispositivos implantados en el sistema nervioso central ya permiten a los sordos oír, a los ciegos ver y a los paralíticos caminar, y esto es solo el principio, en el camino hacia la lectura de recuerdos y la mejora de las capacidades humanas.
Imaginemos por un momento la mejor computadora imaginable: una con una tremenda capacidad para decodificar información y almacenar memoria, y capaz de aprender por sí misma habilidades completamente nuevas. Nuestra maravillosa máquina tiene una sola limitación: está atrapada en una caja oscura y su única conexión con el mundo exterior es a través de una serie de sensores y brazos que puede operar. Si se interrumpe una de las conexiones de la máquina con el mundo exterior, perderá funciones críticas, quedando prácticamente atrapada dentro de la caja negra. No, no se trata de una versión mejorada de ChatGPT, sino del cerebro y el sistema nervioso humanos, hoy podemos leer lo que sucede en el cerebro, usar esa información para superar diversas discapacidades e incluso transmitirle información, de esta forma podemos liberarlo de las limitaciones del cráneo humano, que es la caja que lo aprisiona. Este conjunto de tecnologías se denomina «interfaces cerebro-computador» y, a pesar de lo avanzado que pueda parecer, los «cíborgs» que incorporan dichas interfaces llevan entre nosotros más de 40 años.
Según un estudio de los investigadores de la maestría en Robótica y sistema de control las interfaces cerebro-máquina no son nuevas, y los avances recientes en este campo permiten, con distintos grados de eficacia, que las personas con discapacidad puedan caminar, las personas ciegas ver, las personas sordas oír y las personas mudas hablar, además, se está trabajando constantemente en el desarrollo de tecnologías que potencien las capacidades del cerebro más allá de su estado natural. Antes de hablar de lo que pueden hacer las interfaces cerebro-computador, los investigadores de la maestría en Neuro-Psicología nos explican cómo entender de cómo funcionan y lo que nos permite "leer" el cerebro.

La comunicación entre las células nerviosas se basa en señales eléctricas denominadas «potenciales de acción», la frecuencia e intensidad de estas señales dependen de la información que llega a la célula nerviosa y de la actividad de su entorno. Medir la frecuencia con la que se envían las señales eléctricas desde las células proporciona información sobre la actividad cerebral, sin embargo, el cerebro humano contiene aproximadamente 86 mil millones de células nerviosas, llamadas neuronas, que se activan con distintos niveles de sincronización, por lo tanto, medir las señales eléctricas de una sola célula nerviosa es una tarea bastante compleja. Sin embargo, es posible medir la actividad eléctrica de muchas células simultáneamente, en amplias áreas del cerebro, mediante un electroencefalograma (EEG). Se trata de una prueba no invasiva desarrollada ya en 1924, en la que los sujetos llevan una especie de gorro elástico con electrodos incorporados que miden los cambios en la actividad eléctrica de áreas cerebrales completas, esta sencilla tecnología permite monitorizar la actividad total que se produce en las células nerviosas cercanas a los electrodos, y especialmente en las zonas próximas a la superficie del cerebro, cerca del cráneo. Afortunadamente, las áreas que controlan los músculos (la corteza motora) cumplen con todas estas características, y hacia finales de la década de 1980 se desarrollaron tecnologías que permitieron leer las señales cerebrales de las áreas del cerebro responsables de planificar el movimiento y el movimiento muscular, y utilizarlas para seleccionar entre objetos o escribir palabras en una computadora. Hoy en día, el EEG es la opción más económica y sencilla para registrar las señales cerebrales, y permite a las personas mover un ratón de ordenador, controlar brazos robóticos e incluso robots completos, en concreto, los investigadores han demostrado tecnologías que permiten a las personas con discapacidad controlar un exoesqueleto robótico, lo que les ha devuelto la capacidad de moverse con relativa libertad en el espacio. Las desventajas del método, en particular el hecho de que no es preciso y requiere mantener una matriz de electrodos en la cabeza sin movimiento, impiden que se convierta en una solución permanente en la mayoría de los casos.
Otra forma de comunicarse con el cerebro es insertando electrodos directamente en él. Este tipo de implantes cerebrales pueden distribuirse por la superficie del cerebro y contener una gran cantidad de electrodos diminutos (matriz multi- electrodo) o penetrar profundamente en él con un número limitado de electrodos (estimulación cerebral profunda). Este método permite el contacto directo con un número reducido de células nerviosas y la obtención de una medición precisa de las señales eléctricas de una sola célula o de un número limitado de células durante una actividad específica, además, permite que las señales eléctricas se transmitan de vuelta a las células cerebrales e influyan así en su actividad, algo imposible con el EEG. Las desventajas son evidentes: requiere cirugía cerebral abierta, con todos los riesgos que ello conlleva.
Cuando los sordos oyen:
La recuperación de la audición para las personas sordas fue posible en la década de 1960 gracias a los implantes cocleares, estos implantes envían señales directamente al nervio auditivo en el oído medio, lo que permite que las personas sordas oigan, siempre que su nervio auditivo funcione correctamente.
¿Qué se hace cuando el nervio auditivo está dañado o degenerado? en este caso, es posible conectarse directamente al tronco encefálico y transmitirle las señales eléctricas adecuadas para recuperar la audición. No es de extrañar que este fuera uno de los primeros usos de los electrodos cerebrales, apareciendo ya en 1979. En ese estudio inicial, los investigadores colocaron electrodos de platino en el tronco encefálico de una mujer sorda, permitiéndole oír por primera vez, aunque no era candidata a un implante coclear. La audición fue posible gracias a una computadora que traducía los sonidos captados por un micrófono en señales que se transmitían al tronco encefálico y simulaban la actividad de las células nerviosas del oído, esa intervención tuvo un éxito muy limitado, ya que al cabo de un tiempo el implante dejó de funcionar y se desplazó.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó la tecnología para su uso en humanos en el año 2000, desde entonces, se han realizado más de 1.000 cirugías de este tipo en todo el mundo, permitiendo que las personas sordas puedan oír, después de que investigadores y médicos perfeccionaran los métodos quirúrgicos y las formas de asegurar el implante, junto con otros o propios implantes.
Y los ciegos verán:
El sentido del oído fue el primero en recuperarse mediante un implante computarizado, pero sin duda no será el último, en 2002, se presentó por primera vez un implante basado en una matriz multi-electrodo que se conectó a las retinas de seis pacientes y les permitió recuperar la visión parcialmente. Los pacientes, todos ellos afectados por retinitis pigmentosa, una enfermedad degenerativa de la retina poco común que provoca ceguera, estos pacientes han podido distinguir entre luz y oscuridad gracias al implante y detectar el movimiento de objetos en un campo visual extremadamente reducido. Hoy en día, matrices de electrodos mucho más sofisticadas permiten restaurar amplias zonas del campo visual e incluso combinarlo con el campo visual natural del paciente, en los casos en que la causa de la ceguera no ha dañado los nervios ópticos. La visión restaurada incluye conjuntos de varias docenas a varios cientos de píxeles que el paciente percibe, pero aún dista mucho de la visión original, en marzo de 2021, se presentó por primera vez un implante de retina que permite restaurar la visión con una resolución mucho mayor, al contener más de 10 000 electrodos adheridos a la retina. Este implante se encuentra actualmente en proceso de aprobación antes de su implantación en humanos.
Caminando con el poder del pensamiento:
Otro uso común de los implantes cerebrales es para tratar lesiones de la médula espinal. La médula espinal es el conjunto de nervios que conecta el cerebro con el sistema nervioso periférico, y su sección impide la comunicación entre el cerebro y los órganos del cuerpo que se encuentran por debajo de la zona lesionada, sin embargo, las células nerviosas restantes permanecerán intactas, lo que permitirá salvar la distancia mediante un implante que transmitirá señales cerebrales directamente al órgano deseado. Ya en 2013 se demostraron extremidades robóticas que podían leer señales directamente del sistema nervioso del paciente, y en 2015 los investigadores pudieron utilizar matrices de electrodos para permitir que una persona discapacitada del cuello para abajo controlara un brazo robótico solo con el poder de sus pensamientos, además grupo de investigadores de la maestría en Robótica y sistemas de control logró establecer una comunicación bidireccional entre el brazo robótico y el cerebro. El paciente no solo podía controlar y mover el brazo, sino que este también transmitía diferentes sensaciones y texturas, lo que permitía al paciente paralizado experimentar el sentido del tacto.
El mayor avance en este campo se produjo hace menos de un mes, cuando un grupo internacional de investigadores liderado por científicos suizos logró devolver la capacidad de caminar a una persona paralizada mediante un implante cerebral que transmitía información directamente a sus piernas.